
La mañana del domingo estaba lluviosa. El orvallo había pasado. No había salido de casa y estaba agobiado de estar horas encerrado. Quería salir, no deseaba estar confinado mas tiempo. Cogí el portátil, y me encaminé al Faro.
El Faro, es un restaurante puesto justo donde comienza el puente de Triana, con bellas vistas al río, frente a la capillita del Carmen. En la terraza del castillete encendí mi ordenador con displicencia, sin el ánimo que se le debe a cualquier historia que uno desee contar. Con desdén observé como se encendía; antes, quise entrar en la red buscando la lectura de un periódico, cuando de pronto empezó a salir en la pantalla, una página de forma muy reiterada, era escritura caligrafiada, que yo trataba de anular mecánicamente una y otra vez. Pero resultaba inútil deshacerme de ella. Decidí leerla:
Nada conoces de él, ni su nombre, ni su rostro. Para que tú heredes sus caudales, basta que hagas clic, clic en el circulo rojo que aparece en la margen derecha de tu pantalla. Él, apenas emitirá un suspiro en los confines de los montes de Suiza. Entonces se convertirá en un cadáver y tendrás a tus pies más dinero del que pueda soñar. Tú, que me lees y eres un mortal, ¿harás clic, clic en tu pantalla?
Me quedé perplejo ante la página abierta; aquella interrogación… mortal, ¿harás clic, clic en el circulo rojo de tu pantalla? me parecía cómica, maliciosa, sin embargo, me trastornaba prodigiosamente. Quise seguir leyendo, pero las líneas escapaban como lagartijas asustadas, entre ondulaciones, y en el vacío que dejaban en la pantalla de una palidez de cadáver, resaltaba brillante y negra la extraña interpelación: ¿Harás clic, clic en el circulo rojo?
Desde la terraza, podía ver pasar apaciblemente nubes blancas sin promesas de lluvia. Las aguas del río en este tramo, ya bajan remansadas y las olas producidas por diminutas embarcaciones, rompen perezosas en sus orillas. Estoy seguro; nunca, nunca, se había leído en Triana una propuesta como ésta. Tan descabellada, tan fuera de toda realidad.
Pero la imagen en el ordenador de aquel escrito sombrío, parecía destilar magia. Cada letra adquiría la inquietante configuración de esos signos de la cábala antigua trianera, que encierran atributos fatídicos. Una fuerza se apoderó de mí, arrastrándome más allá de la realidad y de la razón. Todo era tan claro, que mi cabeza ya imaginaba sin convencimiento, nublarse los ojos del viejo banquero como si los cubrieran una fina capa de polvo, y oía el nítido chasquido que emiten los billetes al contarlos.
Paralizado, horrorizado, pero incrédulo aún, clavé los ojos ardientes en el circulo rojo colocado discretamente ante mí, en la parte derecha de la pantalla. Fue entonces, cuando escuché, al otro lado de la mesa, una voz insinuante y metálica que me dijo en medio del silencio:
-¡Vamos, José Manuel, amigo mío; extienda la mano, y haga clic, clic en el circulo rojo, atrévase!
Levanté la cabeza temblando. Vi sentado y en paz, un individuo vestido de negro, sombrero y guantes, también negros, con las manos gravemente apoyadas en el puño de un paraguas. No parecía fantástico. Era tan contemporáneo, tan normal, tan clase media como si fuera uno de los comerciantes de la cercana plaza de abastos, o de la calle San Jacinto. Toda su originalidad, aparte del negro sombrero, estaba en el rostro sin barba, de rasgos definidos y duros: la nariz agresiva, muy corva, tenía el aspecto rapaz y amenazador del pico de un halcón; el contorno de los labios, daba a su boca un aspecto de bronce; los ojos, que miraban fijamente, parecían los fogonazos de un disparo salido súbitamente de entre el zarzal tenebroso de las cejas unidas; estaba pálido, pero en su piel, se extendían, aquí y allá, vetas sanguinolentas como en un antiguo mármol.
Me aterró la idea de que tenía frente a mí al Diablo; pero de inmediato toda mi razón se sublevó resuelta contra tanta fantasía. Por eso, libre de torpes supersticiones, dije con familiaridad al individuo vestido de negro:
-¿Entonces, me aconseja que pulse el botón rojo de mi pantalla?
El desconocido alzó un poco su sombrero, descubriendo una frente estrecha, adornada por unos desgreñados mechones negros, y contestó exactamente:
-Mire, querido José Manuel. ¡Mil euros al mes son una vergüenza social! En la tierra hay cosas prodigiosas: Sólo quiero llamar su atención sobre un hecho. Existen seres que se llaman Modelos, que nada tienen que ver con otras que se llaman Hembras. Estas últimas, José Manuel, en mi tiempo, página tres de la Biblia, únicamente vestían una hoja de parra. Hoy, José Manuel, llevan toda una sinfonía, y un sutil poema de minifaldas, rasos, flores y joyas. Imagínese la inexpresable satisfacción que los cinco dedos de un cristiano sienten al palpar esas maravillas de tersura; pero comprenderá también que los gastos de esos seres angelicales, no se cubren con una modesta paga de mil euros. Por otra parte, sus pupilas ya brillan. Pero todas esas cosas están lejos, infinitamente lejos, José Manuel, de sus mil euros al mes. ¡Reconozca usted, al menos, que estas palabras tienen el venerable sello de la verdad!
-Así es -murmuré, enrojecido.
-¿Qué me dice usted de unos mil millones de euros? Yo sé que son poca cosa. Pero en fin, sirven para empezar, son una pequeña ayuda en la conquista de la felicidad. Ahora piense sobre estos hechos: el suizo, ese banquero que ha contribuido con sus decisiones a esta crisis que estas padeciendo, en lo más recóndito de un bosque rodeado de grandes, que digo grandes, gigantescos árboles; está decrépito y gotoso; como hombre, como jerarquía del poder ejecutivo, resulta menos útil a la Humanidad que una piedra en la boca de un perro hambriento. Pero la transformación de la Sustancia es posible; se lo aseguro yo, que conozco el secreto de las cosas. Porque la Tierra es así: toma aquí un hombre podrido y lo devuelve allá, en el conjunto de las formas, como un vegetal fresco. Matar, hijo mío, significa casi siempre establecer un equilibrio en las necesidades del universo. Implica eliminar aquí lo que sobra, para ir más allá a cubrir una carencia. Empápese de estas filosofías concretas. ¡El asesino es un filántropo¡ Permítame resumir José Manuel: la muerte de ese viejo banquero codicioso, representa para su bolsillo mil millones. Y ahora fíjese: sólo tiene que coger el ratón y hacer clic, clic.
Yo sé lo que se debe a sí mismo un cristiano. Si este personaje me hubiese llevado hasta la cumbre de un campanario de Triana, o hasta la misma Giralda, durante una noche de luna llena, y desde allí, me mostrase la ciudad, la vega del río y sus tierras hasta el horizonte, y me hubiera dicho: «Mata al suizo y todo lo que ves en el valle y en la ciudad será tuyo», yo habría sabido responderle siguiendo un ejemplo ilustre, y alzando un dedo hacia el infinito estrellado hubiera contestado: «¡Mi reino no es de este mundo!» Conozco a los clásicos. Pero no era al caso en esta apacible terraza, y entonces… no dudé. Con mano firme hice clic, clic, en el circulo rojo. Quizá fue una ilusión; pero me pareció que las campanas, de la Iglesia de Santa Ana doblaron en un tono trágico.
El individuo se llevó un dedo hasta el párpado para enjugar una lágrima, que le nubló por un momento su ojo rutilante. El desconocido se levantó, se quitó con respeto el sombrero y salió con su paraguas bajo el brazo, caminando hacia el Puente.
Nadie osó preguntar como me había llegado el dinero, si era un desalmado o un asesino. Nadie preguntó. La aristocracia, aquellos que creen que el mismo dedo del Altísimo los ha señalado como seres privilegiados sobre la tierra, me daban la mano como a un igual. Pasaron los días, los meses, los años y todo era hartazgo.
Invoque al Tentador reclamándole:
-¡Líbrame de mis riquezas! ¡Resucita al suizo! ¡Devuélveme la paz de la pobreza!
Él pasó con gravedad su paraguas debajo del otro brazo, y respondió bondadosamente:
-No puede ser, mi apreciado señor; no puede ser…
Me arrojé a sus pies en una súplica despreciable; pero sólo vi ante mí, bajo la luz mortecina de la luna, la flaca figura de un mendigo rebuscando en la basura.
Han pasado años y más años, me siento morir. Volví, hace tiempo a Triana, a mi tierra, a mis raíces, pero ya nada era igual para mí. Tengo hecho mi testamento. En él dejo mis millones al Demonio, le pertenecen; que los reclame él, que él los reparta.
Y a vosotros, hombres, os lego, sin más comentarios, estas palabras: sólo tiene buen sabor el pan que día tras día ganan nuestras manos. ¡No matéis nunca al suizo!
Aunque, todavía, al expirar, es para mí un consuelo prodigioso esta idea: que de norte a sur, de levante a poniente, desde los grandes bosques y montañas suizos hasta las olas del Mediterráneo, en todo el vasto Imperio Occidental, ningún banquero suizo seguiría con vida, si tú pudieses suprimirlo y heredar sus millones tan fácilmente como yo; ¡tú, lector!, criatura producida por la improvisación divina, obra mala de mala arcilla, mi semejante, mi amigo, mi hermano.
José Manuel Piñero
Dedicado a José María de Queiroz
Foto: Saudade
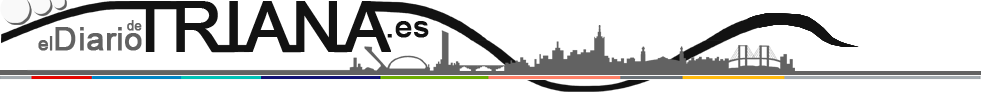
Dejar una contestacion
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.