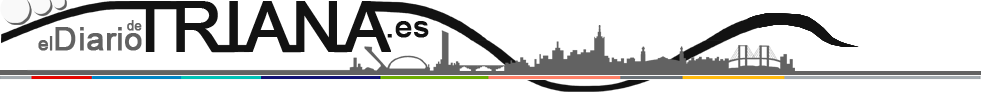Eran mediados de septiembre cuando le conocí; caí fascinada a su encanto. Aún lo vi dos veces más antes de…
Fue todo un descubrimiento aquel lugar en Tomares, a escasos nueve kilómetros de Sevilla. Recuerdo que habíamos quedado para una reconciliación familiar que, por malos entendidos, por orgullos falseados, por incapacidad de perdones…, el resumen era dos años perdidos de amistad.
El lugar elegido era delicioso puesto con buen gusto, todo rotaba alrededor de un patio con miles de lucecillas girando sobre nuestras cabezas. Estaba tan nerviosa que preferí huir y enfrascarme en observar a la clientela habitual del lugar, los camareros, jóvenes y divertidos, cuya seña de identidad era ser amables y satisfacer a los clientes.
En esto estaba, cuando por un extremo del patio lo vi aparecer. Su forma de caminar, moviendo la cabeza hacia delante y hacia atrás y pisando el suelo lo justo, como acariciando una nube de algodón mullida, creí estar delante de un bailarín. En el momento que avanzó lo suficiente, pude ver aquel plumaje, del rojo al bermellón; no sé por qué, pero me identifique con él desde el minuto cero.
Según pasó un camarero le pregunté y como respuesta él me preguntó “¿Le molesta, señora?” Rotundamente negué con la cabeza y quise saber más de aquel personaje sacado de cualquier cuento de Cristian Andersen.
“Nos lo trajeron para poner paz en el gallinero. Era chiquito cuando llegó y ya ve usted, cómo se ha puesto. Siempre se escapa a esta hora, se da un paseo por el restaurant y cuando se cansa, se vuelve a su habitáculo. Es muy suyo, además, como si estuviera encantado de conocerse, se exhibe delante de todo el mundo y, si tiene buen día, nos obsequia con un cacareo muy particular, por eso le llamamos Morante de la Tecla. Es un ser libre, no hace daño a nadie”
Volvimos un par de veces más y disfruté enormemente de aquel gallo bello, de aquel ser que hacía vuelos acrobáticos de mesa en mesa y a nadie nos molestaba; muy por el contrario, mirar a las personas era como encontrar rostros de agrado, manojos de sonrisas al ver a Morante.
Antes de que comenzara el invierno, volvimos, pero no vi al gallo y pregunté “Señora, se lo zampó un gato. ¿Ve ese cuadro? Son las plumas que quedaron de él que, como recuerdo, las hemos enmarcado. Murió por ser libre, por retozar en el peligro, por no acoquinarse ante el miedo…, como muchas personas en este mundo”
MªÁngeles Cantalapiedra, escritora