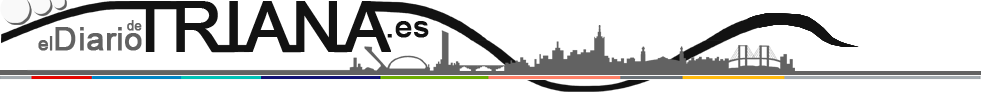No puedo remediar que mis ojos y el corazón sean dos fisgones…
Era una mañana de lluvia por los cuatro costados. Las gotas eran pisoteadas por los transeúntes hasta formar charcos de agua sucia. Unas escaleras mecánicas y llegué a mi destino, el metro. Me apoyé en una pared mirando a esos charcos con el afán de no sentir la llamada de la claustrofobia que me persigue cuando, de pronto, mis ojos se chocaron con una escarola. No era una escarola al uso, más bien una cabellera rizada a la moda de los años setenta, pulcra, cobriza con destellos dorados. Daba gusto mirarla. El dueño estaba en cuclillas mirando fijamente a su monopatín; estaba destrozado, un señor golpe le había mandado al barrio de la inutilidad total.
Era un muchacho de no más de veinte años, bien vestido y con deportivas caras, pero lo que me llamó la atención fue que estaba llorando. No me atreví a decirle nada, bien por timidez o porque tenía todo su derecho a la privacidad de unos sentimientos sin necesidad de compartirlos.
De pronto escuché una voz que decía, “Chico, ¿qué te ha pasado…?” Al fin aparecía un alma que se preocupaba por el prójimo. Era un hombre muy entrado en años que le contemplaba con ternura; el muchacho no contestó pero el hombre insistió “Ya le digo a mi nieto que tenga cuidado, puede pasárselo bien con ese cacharro, pero depende dónde juegue con él” Entonces el chico secándose las lágrimas con la manga de la sudadera respondió al abuelo “Me acaba de atropellar un coche que iba a toda caña” El hombre al escuchar el verbo atropellar se agachó inmediatamente como si su cuerpo fuera tan elástico como el del joven “Déjame mirarte, dime que te duele, no veo rasguños… “Gracias, señor, no, no me duele nada, he tenido suerte, y el cabrón del conductor ni ha parado, por eso lloro de rabia” “No pienses en eso, lo importante es que no te haya pasado nada” “Ya, es verdad, pero encima este monopatín me lo había regalado mi hermano pequeño con sus ahorros…” La escena era entrañable, conmovedora, cómo habían conectado aquel anciano y ese muchacho joven. Se entendían, no había duda.
Al rato llegó el tren, el anciano ayudó al joven a levantarse y, con el brazo por encima del hombro del chico, ambos se metieron en uno de los vagones.
Me hubiera gustado seguir observándolos en la distancia, pero la multitud me arrastró, y la claustrofobia me privó de seguir deleitándome de la bondad ajena que aún existe, aunque no la veamos frecuentemente.
¡Bonito domingo, Triana!
MªÁngeles Cantalapiedra, escritora